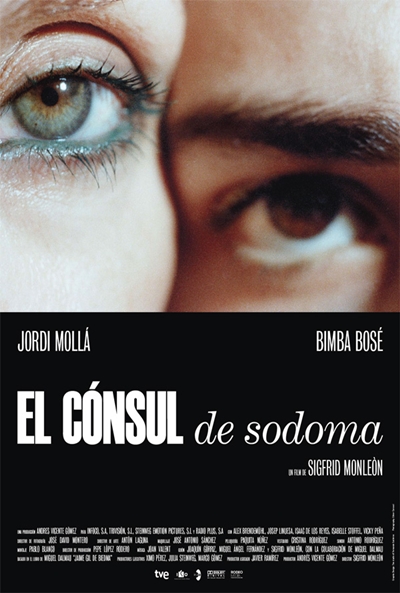JORGE Y MOISÉS DE HUNGRÍA
La historia transcurre en el s. XI.
Los príncipes Gleb y Boris de Kiev eran objeto de la envidia de un tercer hermano, que decidió enviar contra ellos sicarios para quitarles la vida. Ellos, que conocían el plan, no opusieron resistencia siguiendo el consejo evangélico, y acabaron siendo venerados tanto por los católicos orientales como por los ortodoxos.
Pero en los iconos aparece un tercer personaje: el joven húngaro Jorge, “favorito” de Boris, quien al ver cómo traspasaban a su amado, se lanzó sobre su cuerpo para morir con él. Su fiesta se celebra el 24 de Julio.
El 26 de ese mismo mes los ortodoxos celebran la del hermano de Jorge, Moisés, quien fue echo esclavo y vendido a una rica viuda polaca. Ésta se enamoró de él, y trató de seducirlo sin éxito. Despechada, lo condenó a recibir cien azotes y ser castrado, tras lo cual huyó a un monasterio de Kiev donde sobrevivió aún diez años entre ayunos, imbuido en la oración continua o “del corazón” (hesicasmo).
La cuestión es que según las crónicas, Moisés rechazaba a su ama “porque prefería estar con los otros esclavos”, lo cual parece sugerir una motivación homosexual primaria, que luego, a raíz de la prédica de un presbítero ermitaño, se convirtió en voto de castidad interior. Pero con el tiempo se dejó caer en el olvido la más que posible homosexualidad de Moisés, y se le presentó aspirando a la castidad desde el principio y resistiendo a su dueña como José a la esposa de Putifar.
Nació en Londres, en 1801. Era el mayor de seis hermanos, hijo de un banquero.
Ingresó en Oxford, donde llegó a ser profesor y rector de la capilla universitaria habiendo sido ya ordenado ministro de la Iglesia Anglicana, escogiendo libremente la vida en castidad.
Sus estudios sobre la relación entre anglicanismo y catolicismo a la luz de la patrística le llevaron a una crisis interna. En 1842 se retiró con un grupo de seguidores a una vida semi-monástica sumamente austera.
En 1845, convencido de que debía ser fiel en conciencia a sus conclusiones, se convirtió al catolicismo. Aunque dispuesto a permanecer como laico, aceptó el consejo de ordenarse presbítero. Dos años después ingresó en el Oratorio de Felipe Neri.
León XIII lo creó cardenal en 1879.
Falleció en 1890. Fue un defensor a ultranza de la armonía entre razón y fe. Igualmente, sus posturas sobre la autonomía de lo temporal, su alma ecuménica, su estudio de la evolución del dogma y su énfasis en el papel de la conciencia resultaron sumamente avanzadas para la época de Pío IX (predecesor de León XIII) y el Vaticano I.
Entre sus obras destaca la
Apologia Pro Vita Sua.
Sus biógrafos consideran fuera de duda el compromiso práctico de Neuman con la castidad. Ello no obsta para que sus sentimientos hacia Ambrose St. John, a quien conocía desde Oxford, superaran la mera amistad. Ambrose se convirtió poco después de él, también fue ordenado presbítero e ingresó en el Oratorio. Cuando Ambrose falleció, John pasó toda la noche tumbado en la que había sido su cama, y dispuso que sus restos mortales fueran enterrados en la misma tumba que los de su amado compañero.
Si habéis visto la película “Braveheart”, recordaréis al príncipe homosexual hijo del rey inglés. Ese es Eduardo II, antes de subir al trono y desde la visión hostil de la tradición escocesa. Pero la historia nos dibuja un retrato bastante diverso.
Nacido en 1284, sucedió a su padre Eduardo I en 1307, desistiendo de invadir Escocia. Un año después contrajo matrimonio por pura diplomacia con Isabel de Francia, recordada elocuentemente por los ingleses como “la Loba”.
Hombre de carácter débil, fue víctima de las intrigas de su esposa, quien con su amante Roger Mortimer y el apoyo del inicuo Papa Juan XXII, huyó a Francia y organizó la invasión de Inglaterra.
Derrotado, fue obligado a abdicar en favor de su hijo (Eduardo III, quien le haría justicia) y encerrado en un castillo, hasta que pocos meses después la propia Isabel ordenó ejecutarlo. Era el año 1327.
Durante su reinado, un periodo próspero en el que pudo rebajar los altos impuestos de su padre, fue mucho más querido por el pueblo que por la intrigante nobleza, que apoyó a Isabel. Las crónicas lo describen como valiente y a la vez amante de la paz, con un fino sentido del humor e insobornable en lo tocante a la justicia.
Aunque el Papa, pese a la presión de sus descendientes, no llegó a canonizarlo, consintió que se le venerase como santo en Inglaterra. Y en efecto, su tumba fue uno de los principales lugares de peregrinación hasta el cisma entre Enrique VIII y Roma.
Es difícil determinar si Eduardo era gay o bisexual (tuvo dos hijos y dos hijas con Isabel). El caso es que ya antes de ser rey se enamoró de un joven gascón apellidado Gaveston, a quien su padre hizo desterrar. Una vez rey, lo hizo volver con honores. Su amor por él era tan intenso que asombraba a todos - no siempre favorablemente: el abad de Meaux reprochaba al rey su afición a la “sodomía” -. El dramaturgo Marlowe, contemporáneo de Shakespeare, se hizo eco de tal amor en su obra “Eduardo II”, comparándolo con el amor de Aquiles a Patroclo.
Gaveston fue asesinado, tras lo cual Eduardo se enamoró de Hugh Despencer el Joven.
Es difícil no achacar el género de su muerte a una última y cruel burla contra su orientación sexual, ya que Isabel mandó introducirle una espada al rojo vivo por el ano.
Nacido cerca de Venecia hacia el 530, estudió en Rávena. Sin embargo, acabó como trovador.
Tras sanar de una enfermedad de los ojos habiéndose encomendado a Martín de Tours, fue en peregrinación a su sepulcro.
Se dirigió luego a visitar las reliquias del obispo Hilario de Poitiers. Sufrió entonces una crisis espiritual y decidió dejar la vida errante. Ordenado presbítero, quedó en el monasterio que Radegunda, quien fuera reina de los francos, fundó tras abandonar a su inmoral marido para consagrarse a una vida de servicio y pobreza.
Durante treinta años, Venancio fue no sólo el consejero espiritual, sino el limosnero de las hermanas.
En el 597 fue nombrado obispo de Poitiers, pero la muerte le sorprendió entre el 600 y el 605.
En su nueva vida no dejó de componer versos, siendo de hecho uno de los mayores poetas de su tiempo. Destacan la “Vida de Santa Radegunda” y el himno “Pange Lingua”.
En su obra poética también legó evidencias de su orientación sexual:
“[font="]Tú, Su ministro, estás al tanto del altar de Dios [/font]
[font="]y París yace entorno a ti y al Sena: [/font]
[font="]Alrededor de esta isla Bretona el Océano olea, [/font]
[font="]agua profunda y un amor entre nosotros dos. [/font]
[font="]Salvaje es el viento, pero aún suena tu nombre; [/font]
[font="]bravo es el mar: no barre sobre sus rostros. [/font]
[font="]Todavía corre mi amante a refugiarse en su recuerdo: [/font]
[font="]vamos, oh corazón, a aquel lugar de avenimiento. [/font]
[font="]Rápida como las olas bajo el rompedor viento del este,[/font]
[font="]oscura como el mar bajo un cielo de invierno, [/font]
[font="]despertando así multitud de recuerdos a mi corazón… [/font]
[font="]Tan oscura, oh amor, es mi vida sin ti[/font][font="].[/font]”
¿Era JUAN BOSCO homosexual?
Lo mismo que acerca de la orientación sexual de Felipe Neri (1515-1595), fundador de los oratorianos, se han planteado serias dudas (bastante incómodas para el catolicismo, por supuesto) acerca de la de Juan Bosco (1815-1888), fundador de la familia salesiana.
Giuseppe Cafasso, su confesor, nos legó estas enigmáticas palabras: “(̷) diría que es un hombre peligroso, no tanto por lo que oculta como por lo que nos deja ver de sí mismo”. ¿A qué alude Cafasso? Juan Bosco se rodeó de una gran cantidad de muchachos a quienes rescató de ambientes paupérrimos y marginales, de pequeños “parias” avocados a la delincuencia, para enseñarles un oficio honrado e inculcarles profundos valores evangélicos. ¿Es posible que el cariño que les profesaba fuese una “sublimación” de sus sentimientos homoeróticos, y que esas muestras de cariño diesen lugar a murmullos calumniosos que lo tachaban de pederasta? ¿Se refiere a eso Cafasso, a la incapacidad de Don Bosco para reprimir sus gestos de cariño espontáneo y sincero en orden a “no dar qué hablar”?
En este sentido es interesante otro testimonio. Poco antes de morir y hablando de sí en tercera persona, él mismo dijo a uno de sus colaboradores: “Temo que alguno de los nuestros malinterprete el afecto de Don Bosco por los jóvenes, y por la forma en que los confiesa, tan íntimamente…que alguno se deje arrastrar por sus pasiones hacia ellos y luego intente justificarse diciendo que Don Bosco hacía lo mismo, cuando hablaba en secreto con ellos, les confesaba (̷) temo peligros y daño espiritual.” ¿Llegó a temer que bajo la excusa de imitar lo que en él era inocente carisma, otros miembros de la congregación pudieran aprovecharse de los muchachos (“daño espiritual”

, favoreciendo con sus escándalos a los enemigos de la misma (“peligros”

?
Varios psicoanalistas actuales han detectado que la aguda y hasta enfermiza obsesión del bueno de Juan Bosco por la pureza sexual es típica de alguien mortificado por la incapacidad de aceptar su natural orientación hacia una tendencia que considera pecaminosa.
Ese fue, al fin y al cabo, el caso de otro gran cristiano: el bisexual Agustín de Hipona, que nos legó, en el marco de su personalidad atormentada, la primera legitimación teológica de la homofobia. Según relata en las “Confesiones”, antes de convertirse al maniqueísmo mantuvo relaciones homosexuales – además, claro, de la relación heterosexual de la que nació su hijo Adeodato -.