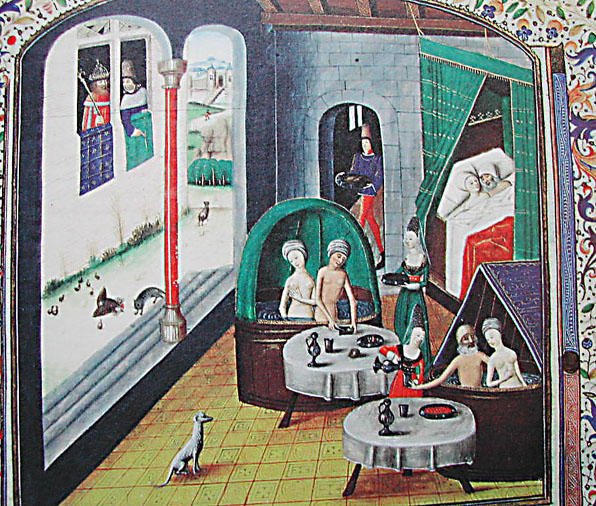La represión franquista de la homosexualidad
http://lafustaroja.wordpress.com/author ... uezseguin/
La Fusta Roja se dio a conocer organizando un pequeño homenaje a las víctimas de la persecución franquista de la homosexualidad. El presente artículo pretende analizar someramente la legislación que sirvió de instrumento a la dictadura franquista para llevar a cabo dicha persecución. Para su redacción me ha sido de enorme utilidad el pequeño trabajo de N. Baidez Aparicio titulado Vagos, maleantes…y homosexuales. La represión de los homosexuales durante el franquismo (La Garriga, 2007).
LEY DE VAGOS Y MALEANTES (LVM)
Salvo los Códigos Militares, el resto de la legislación penal del Estado liberal decimonónico español no contemplaba la homosexualidad o “los actos de homosexualidad” como delito hasta 1928. Fue con la reforma del Código Penal aprobada durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera cuando se introdujo una referencia explícita a la homosexualidad:
[INDENT]El que, habitualmente o con escándalo, cometa actos contrarios al pudor con personas de su mismo sexo, será castigado con multas de 1.000 a 10.000 pesetas, e inhabilitación especial para cargos públicos de 6 a 12 años.
[/INDENT] La reforma del Código Penal llevada a cabo durante la II República derogó esta penalización. No obstante, en el Código Militar se mantuvo la condena a los “actos deshonestos” entre personas del mismo sexo, que conllevaba prisión militar de entre seis meses y tres años, así como la expulsión del servicio.
Fue también en época de la II República, y más concretamente durante el llamado “Bienio Negro”, cuando se aprobó la Ley de Vagos y Maleantes (4 de agosto de 1933). Esta ley se basa en los principios de la prevención especial, defendidos por Von Liszt y aplicados por el régimen nazi. Así, no condena delitos o faltas y les impone sanciones o penas, sino que tiene un carácter preventivo. Trata de evitar que ciertos sujetos potencialmente peligrosos, por “disposición o carácter” o por “conducción de vida”, lleguen a cometer actos que atentan contra “las buenas costumbres” y la sociedad. En palabras de su propio autor, el jurista Jiménez de Asúa, queda sometido a esta ley todo sujeto “[...] que por sus condiciones psíquicas, que constituyen o no entidades nosológicas [es decir, enfermedades] o simples desequilibrios permanentes o transitorios, por hábitos adquiridos o impuestos en la vida colectiva o por otras causas, simples o combinadas, se encuentra en la posibilidad, transitoria o permanente, de tener relaciones antisociales inmediatas”.
El estado de peligrosidad, así definido por la LVM, es anterior al delito. Aunque bien es cierto que en la práctica se establecería el criterio de la reincidencia para definir el estado de peligrosidad. Los sujetos considerados como peligrosos serían objeto de una serie de medidas de seguridad, diferentes según el tipo de peligrosidad de cada uno de ellos, para conseguir su rehabilitación y su reincorporación a la sociedad.
El texto de la LVM se estructura en dos títulos
(Estados de peligrosos y Medidas de seguridad y procedimiento), tres capítulos
(Estados de peligrosos, Medidas de seguridad y Aplicación de las medidas de seguridad) y veintiún artículos. De acuerdo con el Título I, son considerados “peligrosos” los mayores de edad de ambos sexos que sean vagos habituales, rufianes o proxenetas. También lo son los mendigos profesionales o aquellos que se aprovechen de la mendicidad ajena y/o exploten a menores de edad, lisiados o enfermos mentales. Existen otros tipos de peligrosos, pero en ningún momento se explicitan los actos de homosexualidad como causa de aplicación de las medidas de seguridad. No obstante, en el Título II, Artículo 9, queda abierta la posibilidad a que también puedan “estimarse como síntomas de peligrosidad los hechos reguladores de actividad antisocial aunque no estuvieren sancionados como delitos en el momento de su ejecución”. La homosexualidad sería uno de ellos. Y el homosexual podría ser sometido a las medidas de seguridad porque el simple hecho de ser homosexual lo convertía en un sujeto potencialmente peligroso.
Este último dato explica que el Régimen fascista no tipificase las prácticas homosexuales como delito hasta la modificación del Código Penal de 1944, donde estas se consideraron delito cuando saliesen del ámbito privado y tuviesen repercusión social. Aunque ocurriesen en privado, si de alguna forma trascendían a la vida pública, constituían delito, puesto que estos actos de “naturaleza impúdica” ofendían a las “buenas costumbres”. También constituían delito si comportaban abusos deshonestos o corrupción de menores. Con ello no se trataba de castigar conductas, sino que se intentaba defender a la sociedad de comportamientos individuales que se consideraban peligrosos para el conjunto.
Con el mismo fin fue modificada la LVM en 1954. El Titulo I es reformado para incluir nuevos “estados peligrosos”. En el Artículo 2, donde anteriormente solo estaban los rufianes y proxenetas, se incluye ahora a los homosexuales. Se trata, por tanto, de una condena a los sujetos homosexuales por el hecho de serlo, sin que necesariamente hayan mantenido relaciones de este tipo. Pero, puesto que en la definición práctica del estado de peligrosidad se acabó imponiendo el criterio de la reincidencia, la Sala de Apelaciones y Revisiones se encargaría de matizar este punto y establecer dos condiciones para poder imponer medidas de seguridad a los homosexuales. Una de ellas es la “ejecución de actos de ayuntamiento carnal perineales, activos o pasivos, de masturbación, de manoseo, de tocamientos mutuos o de onanismo bucal; todo ello entre personas del mismo sexo”. La segunda condición era la realización “continuada y repetida de estos actos de aberración”.
En el Artículo 6 se incluyeron las medidas de seguridad que debían de imponerse específicamente a los homosexuales. Una de ellas era el internado en un Establecimiento de Trabajo o Colonia Agrícola. En este caso los homosexuales deberían ser internados en instituciones especiales y completamente aislados de los demás. Otra de las medidas era la prohibición de residir en determinado territorio o lugar y la obligación de declarar su domicilio. Finalmente, los homosexuales debían quedar bajo la supervisión de Delegados, cuya función era la de tutorizarles e incluso ejercer de intermediario en la obtención de un trabajo para los tutorizados. Todas las medidas debían ser aplicadas por los Tribunales, que también tenían competencia para determinar el cese de las medidas de seguridad antes del tiempo máximo establecido, previo informe de los Delegados o autoridad administrativa sobre la corrección de los aspectos por los que se les habían aplicado las medidas de seguridad.
Pese a que en el preámbulo de la modificación de la LVM se justificaba la necesidad de la ley como medio para reformar a las personas que han caído a “un bajo nivel moral”, la práctica fue muy distinta. Los homosexuales cumplieron las medidas de seguridad en centros comunes, aunque aislados del resto de presos. La mayoría de los funcionarios de prisiones, procedentes en su mayor parte del Ejército, no tenían ningún tipo de formación para la rehabilitación de los presos. Por lo tanto los homosexuales simplemente se vieron privados de su libertad.
Cuando se habla de homosexuales se habla única y exclusivamente de homosexuales masculinos. A la mujer se le negaba cualquier tipo de placer sexual, ni siquiera en las relaciones heterosexuales. Por eso era impensable que existiesen mujeres homosexuales o lesbianas, y por eso el número de expedientes tramitados a estas es ínfimo en comparación con el de los tramitados a aquellos.
LEY DE PELIGROSIDAD Y REHABILITACIÓN SOCIAL (LPRS)
En la década de 1970, después de que otros países del entorno de España hubiesen derogado la penalización de la homosexualidad (la República Democrática de Alemania lo hizo en el decenio de 1950 e Inglaterra en el de 1960), el Régimen Franquista recrudeció la represión de la misma a través de una nueva ley: la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Aprobada el 4 de agosto de 1970 (exactamente 67 años después de la aprobación de la LVM), se justificaba por la conveniencia de adaptar la antigua LVM a la terminología moderna y de mejorar la asistencia a los sujetos peligrosos con el fin de posibilitar su rehabilitación efectiva y reinserción social.
El texto se estructura en cinco títulos
(De los estados de peligrosidad, De las medidas de seguridad y su aplicación; De la jurisdicción y procedimiento; Del recurso de abuso; y De la prescripción de las medidas de seguridad y otras normas supletorias) y treinta y cinco artículos. A la LPRS quedarían sometidos todos los mayores de 16 años, de ambos sexos, en los que quedara probado que eran vagos habituales, rufianes o proxenetas, los que realizasen actos de homosexualidad, los que habitualmente ejerciesen la prostitución o los que promoviesen el tráfico, comercio o exhibición de material pornográfico, entre otros dispuestos también por la ley anterior. No se observan cambios en las medidas de seguridad contempladas para los homosexuales y únicamente se amplía su duración, como en el resto de los supuestos. Se amplía el período máximo de internamiento en centros de reeducación y la sumisión a vigilancia de Delegados a cinco años.
Los principales centros asistenciales que se crearon para asistir a los homosexuales fueron los de Badajoz, para homosexuales activos, y Huelva, para homosexuales pasivos. Pero de nuevo, por falta de previsión y presupuesto, eran única y exclusivamente cárceles específicas para homosexuales. Y su saturación por el gran número de condenados por homosexualidad provocó que una importante cantidad de homosexuales tuvieran que cumplir las medidas de seguridad en centros ordinarios.
Tras la muerte del Dictador, los condenados por la LPRS no se beneficiaron ni del indulto de 25 de noviembre de 1975, ni de la Amnistía parcial concedida el 31 de julio de 1976.
[RIGHT]
Alberto Rodríguez Seguín
[/RIGHT]